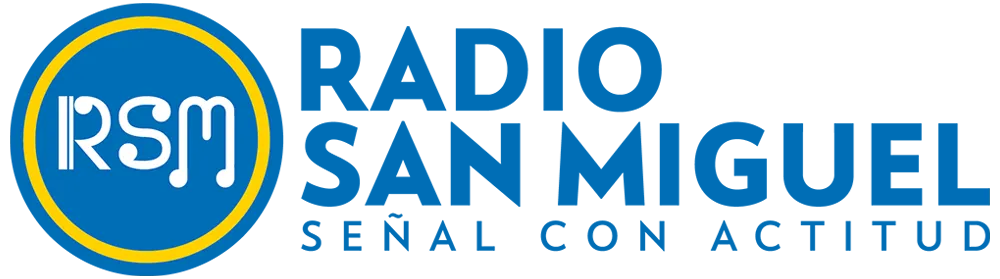Pedro Toro Concha, escritor y artista visual legüino en constante formación e investigación popular. Gestor Cultural de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Editor de la revista Clan Kütral y parte del colectivo Cable Corta’o. Ha participado en varias antologías y ha escrito poemarios y recopilaciones de cuentos. En el 2023 publicó “Boletín para no olvidar” como recopilación de sus lecturas en las jornadas de “Poesía es Memoria” y en el 2024 publica la novela “La Niña en la Higuera”.
El peso de los diagnósticos
En muchas poblaciones en el gran Santiago y de seguro en regiones debe pasar algo similar, tenemos una infinidad de diagnósticos sobre la cultura. Cada cierto tiempo, las municipalidades, equipos de expertos, ministerios de gobierno, algunas fundaciones, corporaciones y organizaciones funcionales realizan levantamientos sobre el desarrollo o la realidad cultural en algún territorio. Algunos se basan en reuniones, encuentros, encuestas, entrevistas, notas y una serie de herramientas que permiten medir de forma cualitativa y cuantitativa. De ahí se desprenden muchas premisas y se diseñan actividades. En teoría estas actividades, deberían tener algunas acciones que resuelven problemas o que fortalecen elementos detectados en dichos diagnósticos. Para muchos casos se gestionan recursos y estos se deben esperar incluso cuando ya el diagnóstico ha cambiado. Luego vendrán evaluaciones de las cuales poco se sabe, y si las hay pocos las leen o son entregadas a destiempo. Decir en esas evaluaciones que no se cumplieron los objetivos sería negativo para los propios equipos que ejecutan el programa y para su fuente laboral, entonces por lo general nos va muy bien en este aspecto. Al menos en el papel.
Volviendo a los diagnósticos en cultura, son típicos y muy contundentes como: “Un alto porcentaje de la población no lee”, “Otro alto porcentaje no entiende lo que lee”, “la población va poco o nada al teatro”, “Baja participación de la ciudadanía”, “la difusión y la publicidad no llega a destino”, “mala definición del público objetivo”. Las empresas por su parte harán sus diagnósticos o más bien estudios de mercados y establecerán sus propias premisas bajo contextos de oferta, demanda, y niveles de venta. “A muy pocos les interesan los libros”, “El teatro no es rentable”, “Esta es la música que se debe escuchar”. Generalmente los equivocados o quienes presentan problemas son las personas y no el Estado, tampoco el sistema económico, ni las empresas.
Hay otros diagnósticos que también pesan sobre las personas en algo más íntimo todavía. Últimamente sabemos que muchas personas a nuestro alrededor han sido diagnosticadas con distintos “trastornos”, ya sea del aprendizaje o de salud emocional. Para ser responsable, este es un ámbito en el que no soy experto, pero en algunas conversaciones con personas que sí son expertas, psicólogos y profesores me transmiten de alguna u otra forma que existe un peso de tener un diagnóstico. Saber que tenemos un “Trastorno”, resonará en nuestras calidad de vida y en nuestro ánimo y voluntad, lo mismo al saber que tenemos un “Déficit” y si eso lo mezclamos como otras palabras fuertes y nos diagnostican con “Trastornos de ansiedad”, “Crisis de Pánicos”, “Trastorno adaptativo”, “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”, “Trastorno del Espectro Autista” resulta al menos preocupante para la personas diagnosticada, sobre todo si es un niño o niña. También para su entorno familiar. Vivir, crecer y estudiar con ese peso y luego desarrollarse en la vida laboral será complejo. Un peso que se carga por años sin mayor resolución. Muchos ya han sido padres, han construido familia y han visto el diagnóstico replicado en sus hijos e hijas. Lo hablan en sus familias y trabajos, estableciendo y normalizando un trastorno, aceptando y aprendiendo a vivir con él. Incluso se profundiza con la estigmatización.
Hay algunos expertos que abogan por sacar la palabra “trastorno” y redirigir a la palabra “condición” que parece ser menos severa con el “paciente” o “usuario” y también algunos hablan de “sobrediagnóstico” para referirse a personas diagnosticadas solo para ajustarse mediante medicamentos a un sistema de educación muy rígido. Todo esto se está moviendo y discutiendo en la actualidad. Hay muchos escritos y estudios, llenos de citas en formato APA y apellidos. Se habla de la neurodiversidad y de lo neurotípico, pero habría que preguntarse ¿Qué es lo típico? o si lo típico está bien. Hay muchos problemas estructurales que se intentan paliar medicando a las personas.
En una población sobrediagnosticada desde los ámbitos culturales públicos y privados, donde se establecen premisas sobre nuestras formas de acercarnos a la cultura, de aprender y de vivir, obviando nuestros problemas de fondo, que parten por “parar la olla” y continúan por pagar deudas. Sumado a los distintos diagnósticos de salud mental y emocional con distintos trastornos o condiciones, salud que aparece nombrada de manera incipiente en el sistema público, y que incluso en el sistema privado parece un privilegio. ¿Qué ofrece este sistema cultural para el mundo popular con toda esta problemáticas? ¿Una inclusión forzada? ¿Hay autocrítica del propio sistema de diagnósticos?
Si seguimos diciendo “los niños, niñas y jóvenes no entienden lo que leen” y además tienen “trastornos del aprendizaje” porque también tienen “trastornos emocionales” dejamos la responsabilidad en ellos y ellas y el sistema se desentiende y no propone, prefiere siempre dejar el peso del diagnóstico en nosotros, las personas y sus cuidadores. Cuando comencemos a diagnosticar el sistema cultural y educacional, el sistema de autocuidado, diagnosticar las falencias del sistema económico y luego a tomar acción sobre eso, el peso del diagnóstico debería llevárselo el Estado y el mundo privado de las empresas, quién debería proponer otras formas y otras alternativas. En muchos casos son ellos mismos los que generan los problemas que ellos terminan diagnosticando. Al menos deberíamos intentar equilibrar esas balanzas.